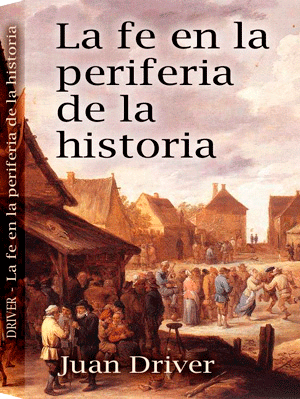|
||||
La fe en la periferia de la historia
Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y no con palabras sabias, para no desvirtuar la cruz de Cristo. Pues la predicación de la cruz es una necedad para los que se pierden; mas para los que se salvan —para nosotros— es fuerza de Dios. … ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el docto? ¿Donde el sofista de este mundo? ¿Acaso no entonteció Dios la sabiduría del mundo? De hecho, como el mundo mediante su propia sabiduría no conoció a Dios en su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la necedad de la predicación. … Nosotros predicamos a un Cristo crucificado; escándalo para los judíos, necedad para los gentiles; mas para los llamados, lo mismo judíos que griegos, un Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad divina es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad divina, más fuerte que la fuerza de los hombres. ¡Mirad, hermanos, quiénes habéis sido llamados! No hay muchos sabios según la carne ni muchos poderosos ni muchos de la nobleza. Ha escogido Dios más bien lo necio del mundo, para confundir a los sabios. Y ha escogido Dios lo débil del mundo, para confundir lo fuerte. Lo plebeyo y despreciable del mundo ha escogido Dios; lo que no es, para reducir a la nada lo que es. Para que ningún mortal se gloríe en la presencia de Dios. (1 Corintios 1:17, 18,20,21,23-29; Biblia de Jerusalén) Este texto refleja la apreciación paulina del movimiento mesiánico durante el primer siglo. Se destaca el carácter marginado de las comunidades que surgieron en respuesta al testimonio apostólico. Pero no sólo fue así en el pueblo cristiano, también refleja acertadamente el carácter del pueblo de Dios descrito en ambos testamentos. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento Según su propia confesión de fe antigua, el pueblo de Dios reconoce que debe su identidad fundamental a la iniciativa misericordiosa de Dios; a la vocación de Abraham (Josué 24:2ss). En su contexto bíblico, la formación de esta minoría abrahámica surge como alternativa al proyecto fallido de Babel (Génesis 11:1-12:13). Babel es representativa de las sociedades humanas que pretenden depender para su supervivencia, su protección, y su expansión, de su capacidad para defenderse contra todo enemigo mediante la imposición de su poder. En contraste, Israel confesaba la precariedad social que caracterizaba su existencia. «Un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, … y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron, y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová el Dios de nuestros padres; y Jehová oyó nuestra voz, y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión; y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto, y con señales y con milagros» (Deuteronomio 26:5-8). En Israel, Dios era conocido como el que había hecho una cosa inaudita, redimiendo para sí un miserable bando de esclavos de Egipto. «Pero a vosotros Jehová os tomó, y os ha sacado del horno de hierro, de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad. … ¿Ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios ante tus ojos?» (Deuteronomio 4:20, 34). Los marginados seguían siendo los objetos de la preocupación especial de Dios. Y en el antiguo Israel existían provisiones generosas que protegían los derechos de los marginados: pobres, viudas y huérfanos, esclavos y forasteros. «No aborrecerás al edomita, porque es tu hermano; no aborrecerás al egipcio, porque forastero fuiste en su tierra» (Deuteronomio 23:7). También hubo una provisión que permitía a los pobres y forasteros espigar en los campos en tiempo de la cosecha (Levítico 19:9-10). Las provisiones del pacto sinaítico se distinguían considerablemente de los códigos que regían en las naciones que rodeaban al antiguo Israel. En ellas los esclavos eran considerados más como propiedades a ser conservadas por sus dueños, que como hermanos en una comunidad de pacto. En cambio, en Israel los derechos de los esclavos debían ser protegidos contra los malos tratos por parte de sus amos (Éxodo 21 :26ss) y contra la devolución a sus dueños extranjeros en el caso de los esclavos fugados (Deuteronomio 23:16, 17). El reposo sabático era un gran privilegio para todos, pues recordaban que habían sido esclavos en Egipto (Deuteronomio 5:14, 15). En Israel, la tierra no se vendía a perpetuidad, porque los recursos eran de Dios y el pueblo seguía siendo «forasteros y extranjeros» en su relación con Dios (Levítico 25:23). Cuando Israel dejó de ser peregrino y forastero en el desierto y llegó a ser morador y propietario en Canaán, entonces fueron mayores las tentaciones de olvidar las promesas divinas de protección y providencia, y de depositar su confianza en otras bases de seguridad (Deuteronomio 8:11-18). Según la visión bíblica, el liderazgo en el pueblo de Dios era carismático, es decir, un don de Dios otorgado a su pueblo. Es notorio el contraste entre el intento abortivo de Moisés de liberar a su pueblo de la opresión egipcia (Éxodo 2:11-15) y el programa redentor de Dios que comenzó con la vocación de Moisés (Éxodo 3:4-12). No fue sin resistencia que surgió, posteriormente, la institución monárquica en Israel. Y con todo, hubo un intento profético de limitar los abusos del poder de los reyes mediante una serie de provisiones encaminadas a darle a la monarquía un carácter más carismático (Deuteronomio 17: 14,20). Los profetas confrontaron constantemente, tanto a los monarcas como a la jerarquía sacerdotal, en la defensa de los marginados. Israel pudo sobrevivir en el exilio debido, en buena parte, a los profetas fieles que pudieron articular una teología de esperanza. Gracias a estos aportes proféticos, pudieron entender que la aflicción inocente de un pueblo no es necesariamente absurda y que el sufrimiento vicario puede llegar a ser redentor (Isaías 42-53). De la amarga experiencia del exilio surgió de nuevo la visión prístina de la preocupación prioritaria de Dios por los marginados. «El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová; me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel; a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, … a consolar a todos los enlutados» (Isaías 61:1-2). El pueblo mesiánico en el Nuevo Testamento: Jesús Según el testimonio unánime de los Evangelios, Jesús comprendió muy bien esta predilección, de parte del Dios de Israel, en favor de los marginados. Esa visión, recogida por el profeta tras la amarga experiencia del exilio babilónico, también le sirvió de inspiración a Jesús en la comprensión de su misión mesiánica en el mundo (Lucas 4:18-21). Y de Jesús, sin duda, la comunidad mesiánica captó su visión contracultural. Según los Evangelios, Jesús anticipaba la visión paulina con que hemos comenzado este capítulo. Ante el rechazo de su propio pueblo, Jesús pudo reconocer que, en su misericordia, Dios elegía a los marginados. «En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó» (Mateo 11:25-26). Esta predilección divina por los marginados estaba profundamente enraizada en la práctica y las palabras de Jesús. Su preocupación por las capas marginadas en Palestina se convirtió, desde el comienzo de su ministerio, en el punto principal de choque entre Jesús y las autoridades religiosas judías. Esta es la acusación que sus enemigos le echaban en cara: «Este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores» (Lucas 7:34; Mateo 11:19). El contexto de la referencia a esta acusación, tanto en Mateo como en Lucas, es el cumplimiento de la visión profética de Isaías 61: 1-2. «Los ciegos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio» (Lucas 7:22; Mateo 11:5). Los tres sinópticos señalan que la comunión de mesa, que Jesús y sus discípulos acostumbraban tener con los marginados, era lo que más escandalizaba a los fariseos. «¿Por qué come vuestro Maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús, les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa: Misericordia quiero, y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento» (Mate o 9:11-13; Marcos 2:16-17; Lucas 5:30-32). Jesús insistía en la comunión con todos estos grupos de personas que, según el pensamiento religioso de la época, estaban excluidos del reino de Dios. Y éstos, en los Evangelios, incluyen una gama muy amplia: los pobres, los niños, las mujeres, los enfermos, los leprosos, los publicanos, los impuros, los extranjeros, los samaritanos, «los pequeños», etc. Muchas de las parábolas de Jesús apuntan en la misma dirección. «Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: Este a los pecadores recibe, y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola…» (Lucas 15:1-3). En este caso, son las parábolas de Lucas 15: la de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo perdido. Pero la parábola que refleja más claramente la predilección de Jesús por los marginados es, sin duda, la parábola del dueño de la viña y los obreros. Los obreros contratados en la undécima hora recibieron el mismo salario que los que habían trabajado desde el principio. En su conclusión Jesús declara categóricamente la predilección divina por los últimos. «Así, los primeros serán postreros, y los postreros, primeros; porque muchos son llamados, mas pocos escogidos» (Mateo 20: 16). Y efectivamente, en el movimiento mesiánico resultó ser así. Fueron los paganos los que primero entraron al reino, junto con «los publicanos y las rameras» (Mateo 21:31), antes que los judíos que reclamaban para sí la codiciada descendencia abrahámica. El movimiento mesiánico, descrito en el Nuevo Testamento, era un movimiento minoritario que tuvo sus comienzos en la periferia del judaísmo. Esta marginación era tanto social, como económica, religiosa y geográfica. Los Evangelios nos ofrecen ejemplos notables de la forma en que el evangelio surge de fuentes no esperadas. Personas marginadas dan testimonio de las realidades esenciales. De una mujer samaritana aprendemos que «Jesús es el Mesías» y que «Dios es la Verdad» (Juan 4:29, 42). De María Magdalena aprendemos que «Jesús ha resucitado» (Juan 20: 18). Del centurión romano —un extranjero temido y odiado, miembro de las fuerzas imperiales de ocupación—, oímos que «Jesús es el Hijo de Dios» (Marcos 15:19). Y todo esto nos parece «notable» debido a nuestra tendencia a leer las Escrituras desde una perspectiva constantiniana. Sin embargo, desde la perspectiva «patas arriba» de la Biblia, esto resulta normal. «Galilea de las naciones», situada en la periferia geográfica, social, y religiosa del judaísmo, se identifica claramente en los Evangelios como el punto de partida de la iniciativa divina de salvación mesiánica escatológica. Los Evangelios enfatizan marcadamente esta procedencia galilea del movimiento mesiánico, con su evangelio [1]. Y esto es todavía más sorprendente cuando tomamos en cuenta que las presiones sociales sobre la Iglesia primitiva, para llegar a ser más aceptable religiosa y socialmente, la hubieran llevado a callar sus humildes comienzos. El insulto más ofensivo que el judaísmo oficial podía echar en cara a aquellos que se atrevían a disentir, de alguna forma, de su ortodoxia religiosa era, «¿Eres tu también galileo?» (Juan 7:52). El hecho de que el Mesías pudiera proceder de Galilea era, para todo judío respetable, imposible (Juan 7:41). Y aquellos que insistían en que era imposible que un profeta auténtico procediera de Galilea, reclamaron una autoridad escritural para apoyar su posición (Juan 7:52). Este menosprecio oficial de cualquier influencia galilea hace aún más notable el énfasis neotestamentario sobre la procedencia galilea del evangelio mesiánico. «Los relatos de Jesús el galileo que se nos han dejado en las descripciones contenidas en los Evangelios son un testimonio elocuente de lo radical y de lo realmente transformadora que había sido esa experiencia» [2]. Las implicaciones de un evangelio, mediado desde abajo, y por medio de marginados, raramente ha sido comprendido en una iglesia aliada, de una manera u otra, con el poder. El que Jesús haya venido como profeta, sacerdote y rey significa, a partir de la encarnación, que Jesús de Nazaret nos ha provisto del modelo definitivo para nuestro testimonio profético, para nuestra intercesión sacerdotal y para nuestro ejercicio del poder real [3]. La procedencia galilea del movimiento mesiánico no es simplemente un elemento aislado más, de mera importancia geográfica en el relato evangélico. Es parte de un proyecto global en el cual la iniciativa salvífica divina surge desde abajo, en relación con las estructuras sociales y religiosas, y desde la periferia de la esfera política. En los Evangelios de Lucas y Juan, especialmente, encontramos, lo que parecería ser, un énfasis desproporcionado sobre los samaritanos, por ejemplo, a pesar de los fuertes prejuicios judíos en su contra. Los marginados dentro de Israel (los pobres, los pequeños, las rameras, los publicanos, los leprosos, los forasteros) no solamente constituyen los objetos privilegiados de la gracia de Dios, son también los protagonistas activos en el proyecto divino de evangelización. Todos estos ejemplos apuntan a una economía salvífica que es subversiva. El reinado de Dios surge desde abajo, subvirtiendo las instituciones deformadas y caducas. El Nuevo Testamento está repleto de evidencia que apunta a los humildes comienzos del movimiento mesiánico. Entre los primeros títulos que la comunidad primitiva se aplicaba a sí misma están los siguientes: «el camino», «forasteros y extranjeros», «exiliados», «peregrinos», «los mansos», «los pequeños» y «los pobres». Estas imágenes reflejan la manera en que la Iglesia primitiva comprendía su propia naturaleza y su misión evangelizadora. Estos valores, tan diametralmente contrarios a los que predominaban en el judaísmo, al igual que en el mundo grecorromano, seguramente deben su origen a Jesús mismo. Y el hecho de que la Iglesia primitiva haya retenido estas imágenes, a pesar de todas las presiones en su contra, testifica de su importancia para el sentido de identidad en la comunidad mesiánica y su comprensión de su misión evangelizadora. Los Evangelios contienen abundantes referencias sobre la condición humilde de Jesús. Era pobre. En su niñez experimentó la vida de un refugiado político. Jesús mismo fue marginado (Juan 1:11). Y todas las mujeres nombradas en su genealogía hubieran sido consideradas como marginadas sociales [4]. Sin embargo, éste es precisamente el mismo Jesús que los evangelizadores apostólicos proclamaban por todas partes, y cuyo recuerdo la Iglesia primitiva conservaba en sus memorias escritas. Por medio de este Jesús vinieron la gracia y la verdad (Juan 1:17). El pueblo mesiánico en el Nuevo Testamento: Pablo Es evidente, por sus escritos, que Pablo comprendía perfectamente bien este carácter marginado del Mesías y del movimiento que llevaba su nombre. Esto resulta muy claro en la cita de Primera de Corintios, con que iniciamos este capítulo. Pero más que aludir meramente al carácter marginado de la comunidad cristiana en Corinto, Pablo comienza a articular una teología de elección a fin de expresar la predilección de Dios por los marginados. «Ha escogido Dios más bien lo necio del mundo ... ha escogido Dios lo débil del mundo … lo plebeyo y despreciable del mundo ha escogido Dios» (l Corintios 1:27-28). En este contexto, la doctrina de la elección, que tanta discusión ha ocasionado a lo largo de la historia de la Iglesia, parecería indicar la predilección de Dios por los despreciados del mundo. Son precisamente los que «en otro tiempo no erais pueblo … que ahora sois pueblo de Dios; que … habéis alcanzado misericordia» (l Pedro 2:10). La insistencia paulina en evangelizar a los gentiles, considerados marginados por aquellos que reclamaban para sí los beneficios de la elección divina, sin hacerles pasar por el embudo de la circuncisión, era otra señal de que Pablo comprendía el carácter fundamental del evangelio mesiánico. En el concilio de Jerusalén, y en otra ocasión en Antioquía, Pablo, movido por el Espíritu de Jesús mismo, salió en defensa de los despreciados y los marginados. Esta convicción le costó a Pablo la incomprensión de muchos de sus hermanos en la fe, incluyendo a Pedro, y la persecución y muchos sufrimientos a manos de los judíos que resultaban ser «enemigos de la cruz». En su informe sobre la misión paulina, Lucas emplea en seis o siete ocasiones el término, «el camino», que aparentemente era uno de los primeros títulos con que la comunidad primitiva empezó a referirse a sí misma y comprender su identidad [5]. Las raíces inmediatas de esta imagen para la autocomprensión de la Iglesia están en Jesús y en los Evangelios. Según los profetas del exilio que anunciaron el retorno del pueblo a su tierra, el primer éxodo, caracterizado por las obras redentoras de Yahveh, sería experimentado otra vez en un nuevo éxodo del cautiverio babilónico a Jerusalén. Por eso, «voz que clama en el desierto: Preparad camino a Jehová» (Isaías 40:3). Pero todos los evangelistas aplican este texto a Jesús, más bien que a Yahveh, identificando así a Jesús como «el camino» (Juan 14:6) de un nuevo éxodo y un nuevo pacto de salvación mesiánica. De modo que el pueblo cristiano está en peregrinación hacia la tierra prometida del reino. El pueblo mesiánico es el pueblo que sale de «los Egiptos» de nuestro mundo para servir a Dios en el desierto, peregrinando bajo su cobertura. El pueblo mesiánico en el Nuevo Testamento: las comunidades petrinas [6] La primera carta de Pedro nos ofrece un claro ejemplo del sentido de identidad que caracterizaba a las comunidades cristianas esparcidas por el imperio romano en las últimas tres décadas del siglo I, y su postura en la sociedad. Pedro escribió su carta «a los que viven como extranjeros en la dispersión: en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos … para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre» (1 Pedro 1:1-2). La escribe desde «Babilonia» (1 Pedro 5:13), referencia elocuente a Roma, que tanto sufrimiento seguiría infligiendo sobre el pueblo cristiano. De acuerdo con las metáforas empleadas en el Nuevo Testamento, con que la comunidad cristiana expresa su autocomprensión, este nuevo pueblo de Dios se halla en un nuevo exilio babilónico, participando de un nuevo éxodo bajo un nuevo Moisés, Jesús el Mesías. La carta sirve para animar a las comunidades y orientadas, en su destierro (l Pedro 1:17), a vivir «en medio de los gentiles una conducta ejemplar a fin de que, en lo mismo que os calumnian como malhechores, a la vista de vuestras buenas obras den gloria a Dios en el día de la Visita» (1 Pedro 2:12). En estas circunstancias son los hechos, más que las palabras, los que importan (1 Pedro 3:2). El término traducido destierro (paroikía) (l Pedro 1:17) lleva el sentido de vivir sin ciudadanía, comunidades lejos de su tierra y carentes de derechos civiles. Para comprender las cartas de Pedro en su sentido bíblico, es necesario tomar en cuenta los factores sociales que condicionaban la vida de las comunidades cristianas de la época. El imperio romano era el escenario de considerables desplazamientos sociales. Abundaban los desposeídos, los esclavos, los bárbaros del norte que invadían al imperio, extranjeros sin ciudadanía, todos en tránsito. Todos estos grupos marginados carecían de derechos legales, pues no eran reconocidos por las autoridades civiles como ciudadanos. En un sentido muy concreto, las comunidades cristianas del período suplieron esta necesidad, tanto social como espiritual, de seguridad y sentido de pertenencia. «Ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos con los santos y familiares de Dios» (Efesios 2:19). El término «casa» (oikos) es una palabra clave para Pedro. En la «familia de Dios», o la «casa de Dios», estos elementos marginados en la sociedad encontraban una familia y un hogar. De modo que la iglesia se convertía en una alternativa y una protesta frente a la atomización social que caracterizaba la vida urbana en el imperio romano. En este ambiente doméstico, en las casas de las familias cristianas extendidas, situadas en las ciudades del imperio, se empezaba a construir una nueva clase de vida comunitaria. Si bien es cierto que eran sostenidos en sus sufrimientos con una esperanza viva de «nuevos cielos y nueva tierra, en los que habite la justicia» (2 Pedro 3:13), ya comenzaban a experimentar esta nueva realidad anticipadamente en el contexto de sus comunidades domésticas. Viviendo en el imperio romano en pleno siglo I, estas comunidades confesaban, «nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos como Salvador al Señor Jesucristo» (Filipenses 3:20). Este era el lugar primario donde las barreras sociológicas, raciales, económicas y religiosas, tan predominantes en la sociedad antigua, eran vencidas y superadas. Las barreras que separaban a judíos y gentiles, libres y esclavos, hombres y mujeres, cultos y analfabetos, fueron destruidas por medio de la formación de una nueva familia. Estas iglesias domésticas eran los lugares donde el surgimiento del nuevo orden de Dios era más evidente. Eran signos anticipados del nuevo orden de Dios para la humanidad. Esta nueva familia abría sus brazos para recibir a los «extranjeros y forasteros» (pároikos y parepídemos), marginados en el imperio. Conclusión Hacia finales del siglo I encontramos la imagen del forastero aplicada, ya no a las personas marginadas por la sociedad, sino a la asamblea cristiana local. En el saludo de la primera carta de Clemente a los corintios leemos: «La Iglesia de Dios que habita como forastera (pároikos) en Roma, a la Iglesia de Dios que habita como forastera (pároikos) en Corintio» [7]. y hacia la mitad del siglo II encontramos que este uso de la imagen sigue en aumento. Policarpo saluda a la congregación cristiana en Filipos: «Policarpo y los ancianos que están con él, a la Iglesia de Dios, que habita como forastera (pároikos) en Filipos» [8]. Igualmente, leemos en el prólogo del Martirio de Policarpo: «La Iglesia de Dios que habita como forastera (pároikos) en Esmirna, a la Iglesia de Dios que vive forastera (pároikos) en Filomelio, y a todas las comunidades peregrinas (paroikía) en todo lugar, de la santa y universal Iglesia» [9]. Este término, que había servido para describir la condición social de los marginados que encontraban un nuevo sentido de valor e identidad personales en las comunidades cristianas esparcidas a través del imperio romano, llegaría a ser un término técnico para referirse a la congregación local. De este trasfondo surge el término latino, parochia, y el español, parroquia, para designar la congregación local. Pero en el período que sigue, después del cambio constantiniano, el significado del término llega a cambiarse tanto que ya ni siquiera se reconoce su sentido original. En lugar de ser forasteros y extranjeros en un sentido literal, o figurado, del término, los parroquianos en las iglesias establecidas generalmente son todo lo contrario. Son personas que pertenecen, tanto en su contexto social como en el eclesiástico, y ejercen influencia y poder. Aun en las llamadas iglesias libres, los parroquianos generalmente son todo menos forasteros y extranjeros en su contexto social [10]. Además de encontrarse marginados porque sus valores se basaban en la vida y el mensaje de Jesús, la marginación de los cristianos también se debía a razones económicas y políticas. En Italia, al igual que en Alejandría en Egipto, la creación de los grandes latifundios condujo a la expulsión de los pequeños agricultores. Estos gradualmente se marcharon hacia las ciudades donde formaron grandes cinturones de miseria. Grandes masas de esclavos fugados, y otros elementos marginados, también llegaron a la capital en busca de anonimato y posibilidades de sobrevivencia. Se estima que a principios de la era cristiana la población romana llegaba a más de un millón de habitantes. Por un tiempo las autoridades buscaron resolver los urgentes problemas socioeconómicos mediante la práctica conocida como «pan y circo». Repartieron trigo, aceite, sal, vino y ropa. Pero, para evitar que se agotara el tesoro imperial, Cesar Augusto limitó el número de los beneficiados de este reparto a 200 000 personas. Esta limitación estuvo en vigor hasta el reinado de Diocleciano, hacia finales del siglo III. Más tarde la población romana fue dividida entre los ciudadanos y el vulgo de la población, que eran considerados sin valor político. Así que el pueblo romano llegó a formarse de una minoría privilegiada viviendo en medio de una masa de gente humilde. Entre esta gran masa de esclavos y libertas pobres con sus familias, bailarines y cantantes, prostitutas, mujeres y niños, se hallaba la gran mayoría de los cristianos en Roma [11]. Los judíos, durante su experiencia de marginación en el exilio babilónico, crearon, efectivamente, un sistema de apoyo social al formar la sinagoga. En éstas los judíos, esparcidos a través del imperio romano y marginados por los sectores sociales dominantes y las autoridades, pudieron conservar su identidad nacional y religiosa. También en las iglesias domésticas, esparcidas a través de las principales ciudades del imperio, los cristianos pudieron conservar su identidad como comunidades del reino mesiánico. Este reino brota entre los signos de la predilección divina por los marginados. «Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio» (Mate o 11:5). En estas comunidades los «sin pueblo» llegan a ser pueblo (1 Pedro 2:10). Y los «sin Dios» llegan a formar parte de una «nueva humanidad» mesiánica, creada a costa de la vida misma de Jesús (Efesios 2:12-15). La historia bíblica del pueblo de Dios es, en realidad, la historia de este pueblo al servicio del reino —reino caracterizado por la predilección de Dios por los marginados.
1. Mateo 21:11; 26:32; 27:55; 28:7,11,16; Marcos 1:9, 14; 14:28; 15:41; 16:7; Lucas 23:5, 49, 55; 24:6; Juan 7:41, 52; Hechos 10:36-38. 2. Sean Freyne: Galilee, Jesus and the Gospels: Literary Approaches and lnvestigations, Filadelfia, Fortress, 1988, p. 268. 3. Véase John Howard Yoder, y otros: La irrupción del shalom. En el pueblo de Dios ha comenzado la renovación del mundo, México, Comité Central Menonita Casa de los Amigos-Servicio Paz y Justicia-Semilla-CLARA, 1992. 4. En la genealogía incluida en el Evangelio de Mateo las cinco mujeres mencionadas (Tamar, Rahab, Rut, la mujer de Urías, y María) podrían considerarse marginadas (pobres). 5. Hechos 9:2; 18:25-26; 19:9,23; 22:4; 24:14, 22. 6. En esta sección he dependido principalmente de Eduardo Hoornaert: La memoria del pueblo cristiano. Una historia de la Iglesia en los tres primeros siglos, Madrid, Paulinas, 1986, pp. 43-53. Las citas bíblicas en esta sección se han tomado de la Biblia de Jerusalén. 7. Daniel Ruiz Bueno: Padres apostólicos, Madrid, Católica, 19936, (Biblioteca de Autores Cristianos), p. 177. 10. Se observa una inversión similar en el sentido del término «ministro» (diákonos). En el ejercicio de sus funciones gubernamentales, sean seculares o eclesiásticas, generalmente es todo menos un servidor. De la misma manera el término «cristiano» ha sufrido una inversión similar en su significado. |
||||