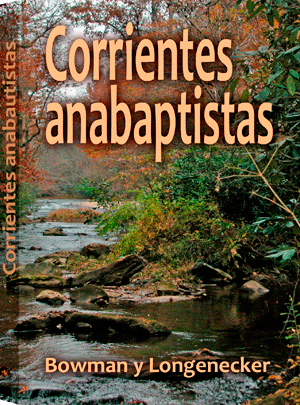|
||||
Corrientes anabaptistas Anabaptist Currents: History in Conversation with the Present Conversación I — Maneras de entender el pecado (2) Maneras de entender el pecado En un congreso ecuménico para clérigos, tres de los delegados se tomaban un respiro una noche, tras las arduas sesiones del día. Vamos, que dejándonos de rodeos, el Padre O’Connell, el Reverendo Wilson y el Rabino Cohen estaban inmersos en una partida amistosa de póquer. Desafortunadamente, en la emoción de la partida empezaron a alzar la voz más de la cuenta y el detective del hotel entró a la habitación donde se encontraban, se incautó de las fichas y cartas y los detuvo por el motivo de los estrictos estatutos locales en contra de las apuestas. El juez ante quien comparecieron se vio en apuros ante la situación. —Caballeros —dijo, —hubiera preferido que no nos encontráramos en estas circunstancias. Al parecer hay indicios de una infracción de la legislación local, sin embargo, y no puedo desestimar la imputación sin investigarla. Con todo, a la vista de su profesión de ustedes, creo poder fiarme de su palabra. No les pediré ninguna otra evidencia que sus propias declaraciones. Si cada uno de ustedes me puede asegurar que no apostaban por dinero, eso me valdrá para dar por zanjada la cuestión. Padre O’Connell… —Señoría —respondió de inmediato el sacerdote, —seguramente sería importante saber con certeza qué es lo que entendemos por apuestas. En un sentido estrecho, pero perfectamente válido, lo que se describe como hacer apuestas sólo lo es si hay un deseo expreso de enriquecerse y no solamente de disfrutar el suspenso de ver cómo van cayendo las cartas. Además, habría que limitar el concepto de apuestas a situaciones donde la pérdida de dinero fuera onerosa, puesto que de lo contrario podría entenderse como una tarifa variable de admisión… —Ya veo —interrumpió el magistrado. —He de entender entonces, Padre, que usted no estaba apostando según cómo usted define el término. ¿Y usted, Reverendo Wilson? El bueno del pastor se apretó la corbata y dijo: —Estoy absolutamente de acuerdo con mi ilustre colega, Señoría. Además, señalaría que las apuestas sólo son apuestas si conllevan un auténtico traspaso de bienes. Admitiendo que había dinero sobre la mesa, habría que determinar si ese dinero al final de la velada hubiera acabado en otros bolsillos que al empezar o si, al contrario, estaba siendo empleado sencillamente como una manera conveniente de llevar la cuenta de cómo iba avanzando la partida en sus jugadas sucesivas… —Vale, vale —interrumpió el juez otra vez. —Aceptaré sus palabras como una indicación satisfactoria de que usted no estaba apostando, Reverendo Wilson. ¿Y usted, Rabino Cohen? ¿Apostaba usted? El rabino piadoso arqueó las cejas. —¿Y con quién iba a estar apostando, Señoría? Aunque escrito está: «Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios en Cristo Jesús», todos nosotros, como los clérigos del póquer, hemos hallado maneras de evitar enfrentar la realidad incómoda del pecado en nuestras vidas. En las denominaciones protestantes mayoritarias estos últimos treinta años, el tema del pecado prácticamente ha desaparecido del debate en el entorno académico, cultual e informal. Puede que el pecado esté vivito y coleando en los hechos, pero en las palabras es conspicua su ausencia. La era de tolerancia y aceptación ha impactado de tal suerte nuestra comprensión y práctica de la teología, que muchos se sienten incómodos con la mera mención del pecado —ni el de uno mismo ni el de nadie. Además el compañero inseparable del pecado —la culpabilidad— se ha visto descalificada por casi todas las escuelas de psicología moderna como un elemento perjudicial que atenta contra la plena realización personal del individuo. En Whatever Became of Sin? (¿Qué ha sido del pecado?), Karl Menninger lamenta que ya nohablamos ni del pecado ni de la culpabilidad [1]. Lo que nuestros antepasados conocían como pecado, ahora se nos antoja como conductas problemáticas. Lo que ellos llamaban culpabilidad, nosotros llamamos trastorno emocional. De hecho, la terminología del pecado ha sido sustituida por terminología del síntoma. Por ejemplo, cuando hablamos de la devastación de la guerra en el Sudán, generalmente hablamos de la superficie de esta tragedia; en medio de la guerra, el pecado funciona a un nivel mucho más profundo de codicia y orgullo que lo que estamos dispuestos a reconocer ni admitir como responsabilidad personal. Más que un pecado, la guerra del Sudán es hondamente pecaminosa; es decir, está arraigada en una compleja red de deseos y actitudes pecaminosas, que nos son mucho más próximos que lo que la mayoría estaríamos dispuestos a reconocer. Así las cosas, nos cuesta saber cómo identificar el pecado. No sabemos como nombrar el pecado en nuestras propias vidas y en los sucesos en derredor nuestro, y nos cuesta comprenderlo. El pluralismo de la Norteamérica del siglo XX (donde habría que incluir el movimiento ecuménico, ciertos cambios dramáticos en la teología católica a partir del Concilio Vaticano II, y un deseo permanente de admitir y tolerar —muchas veces sin éxito— una pluralidad de creencias y prácticas) ha influido en la forma como los anabaptistas contemporáneos vemos el pecado. Sin embargo, antes de contemplar las virtudes y debilidades particulares de la teología anabaptistas del pecado y algunas aplicaciones en potencia de esa teología, sería útil empezar por explorar a grandes rasgos el contexto religioso popular donde reside su teología particular del pecado. Contexto moderno La cultura religiosa contemporánea está dominada por al menos dos formas populares de entender el pecado: a saber, la idea del pecado como una conducta loable en sí misma pero llevada al exceso, y la idea del pecado como una bondad (o potencialidad) que no se practica (o realiza) en absoluto. En un pasado no tan distante las iglesias, tanto las protestantes como la católica, no dudaban en identificar la naturaleza del pecado y delinear determinadas conductas concretas como pecaminosas. A veces llevaban esto a un extremismo del legalismo. Por ejemplo, el concepto de pecado original y la descripción de los Siete Pecados Cardinales dominó el debate teológico por siglos. Las teologías populares del pecado, sin embargo, han girado a identificar el pecado menos como males específicos a eliminar y más como instintos buenos que se han descarriado. En su libro Cardinal Sins, el sociólogo y sacerdote católico Andrew Greely capta esta idea:
Sin duda los conceptos de Greely hallarán un eco en el parecer de muchos norteamericanos que reconocen que su cultura materialista y glotona está dominada por pecados del exceso y empiezan a comprender cómo su voluntad de expansión y acumulación ha dado como resultado la explotación, el abuso y la disminución de muchos recursos naturales y muchas gentes. Si resulta útil entender el pecado como conductas buenas en el fondo pero llevadas al exceso, también lo es la idea del pecado como bondad o potencialidad que no se realiza. En el ámbito de la psicología popular, no existe mayor pecado que el de no alcanzar el pleno potencial del individuo; basta con observar la proliferación de libros de autoayuda, así como el enfoque en la auto-realización característica de muchas escuelas de psicología, para reconocer el interés que existe hoy día en desarrollar potencialidades que llevamos escondidas o enterradas en nuestro interior. Aunque son marcadamente menos populares que las tendencias modernas en la psicología, las teologías feminista, afroamericana y liberacionista han contribuido a entender el pecado como potencial humano no realizado. La degradación sistemática de las minorías y de la mujer no sólo han limitado la auto-expresión en los individuos sino que ha negado también a la iglesia la plena expresión de los dones de Dios, que muchos sólo han podido hallar al reconocer la imagen de Dios en la totalidad del pueblo de Dios. Tales teologías han estimulado a la iglesia y a la sociedad en general, a transformar lo que podría ser una obsesión egoísta de auto-expresión, en una promoción sana de dones buenos de Dios que necesitan espacio para realizarse en y entre las personas, para poder así estar al servicio de Dios y del prójimo. Naturalmente, hay otras interpretaciones del pecado que se van popularizando. Notablemente, existe un número creciente de cristianos cuyo deseo urgente de codificar conductas pecaminosas y condenar a los que violan su definición particular de pecado o sus normas de vida, han trazado frentes de combate entre los cristianos sobre el aborto y la sexualidad humana. Contrastando con este movimiento hacia la identificación de la fidelidad cristiana como adhesión a normas específicas de vida, el artículo sobre el pecado en la Mennonite Encyclopeda describe a los «evangelistas contemporáneos» como personas con un talante muy diferente al de Jesús, «que no impulsó a la gente a sumirse en sentimientos de culpabilidad ni a recurrir a la auto-condenación por causa de su pecado. Al contrario, los llamó a arrepentirse de (dar la espalda a) su pecado y seguirle (discipulado, Mr 1,4s) [3]. Contribuciones de la manera anabaptista de entender el pecado A la luz de estas formas de abordar la cuestión del pecado en nuestro entorno cultural, la manera como los anabaptistas vemos el pecado ofrece algunas contribuciones únicas. Tal vez la contribución más importante sea el estímulo a relacionar todas las normas de vida a la persona y obra de Jesucristo. Al contrario de las nociones populares del pecado como bondad llevada al exceso o como bondad no realizada en absoluto, o del pecado como un listado específico de conductas a condenar, la teología anabaptista nos recuerda que el pecado y la justicia nada tienen que ver con la auto-realización ni con nuestras propias nociones de lo que está bien o mal. En la teología anabaptista tradicional, el pecado y la justicia sólo se pueden contemplar en relación con Jesucristo, quien es el metro, el canon (o la medida exacta) para la vida. Nuestro llamamiento es a hacer discípulos de Jesucristo; y la dimensión característica de la fe anabaptista es el compromiso permanente a vivir como discípulos y seguir al Señor Jesús resucitado. Como afirma Dale Brown en su trabajo sobre el legado de la manera anabaptista de entender el pecado, la teología tradicional anabaptista no niega que todas las personas estén corrompidas, pero a la vez despliega tres «modificaciones» —como las llama Brown— a una adherencia generalmente firme a la doctrina del pecado original. Antes de explorar cómo estas modificaciones particulares pueden incidir en las prácticas religiosas del presente, será necesario ver cómo estos rasgos de la manera anabaptista de entender el pecado hablan a las inquietudes y preguntas de los cristianos del siglo XX. Según Brown, « Mientras que los protestantes tienden generalmente a empezar con el pecado original para proclamar la necesidad de redención, los anabaptistas han enfatizado la bendición original y un afecto a la doctrina de la creación». No es de extrañar que empezando con una teología de bendición original como punto de partida, la manera anabaptista de entender el pecado haya rechazado la noción de una doble predestinación y la esclavitud de la voluntad humana. Enfatizando antes bien la bondad inherente de la creación de Dios, los anabaptistas primitivos no creían que Dios hubiera predestinado a algunas personas a una salvación eterna y a otras a una condenación eterna sencillamente para proteger la bondad de Dios. Al contrario, como señala Brown, los anabaptistas se han mantenido en una firme creencia en la libertad de la voluntad y la necesaria responsabilidad moral de los seres humanos. No cabe duda de que esta libertad de la voluntad humana es esencial para personas que procuran vivir como discípulos de Jesucristo —personas que conscientemente escogen seguir el ejemplo de Cristo en lugar de la guía de su cultura, que tan frecuentemente es contraria a ese ejemplo. Un énfasis en el libre albedrío y la responsabilidad moral es urgentemente necesario cuanto cunado el conocimiento de conflictos mundiales, el hambre y una vasta diversidad de necesidades humanas fundamentales sin respuesta, nos impulsa a reevaluar constantemente qué es lo que significa seguir a Jesucristo en nuestro tiempo y contexto. Aunque seguir el camino de Cristo puede parecer una meta imposible, también hallamos una grande libertad (Ga 5,1) y paz (Jn 14,27) en el servicio fiel a Cristo y al prójimo. El énfasis tradicional y presente en la responsabilidad moral y la firme devoción anabaptista al servicio del prójimo en nuestra lucha contra el pecado urge, porque ya son pocas las personas e instituciones dispuestas a llamar por su nombre la conexión entre el sufrimiento humano y la negligencia moral. Existen, con todo, dos flaquezas recurrentes en la manera como se entiende y practica hoy día la responsabilidad moral. En primer lugar, muchos de los esfuerzos para aliviar el hambre, así como respuestas de socorro en situaciones catastróficas de diversa índole, han estado motivadas no tanto por un sentimiento cálido de gratitud o bendición ante el Creador, sino por sentimientos de culpabilidad e imperfección personal. La psicología moderna nos ha hecho un gran favor al ayudar a la iglesia a abandonar una obsesión malsana con la culpabilidad personal a l vez que desarrollar terapias (por ejemplo, modificación de conductas y terapias del sistema familiar) que orientan a las personas a reconocer y adueñarse de su responsabilidad personal por sus actitudes y acciones. Como anabaptistas que creemos en la bendición original de la creación de Dios, nuestras razones y motivaciones para responder con amor a las necesidades de los demás, nos llevan más allá de lo que obraría un sentimiento de culpabilidad o imperfección personal. Nuestras vidas y labores tienen que estar cimentadas no sólo en nuestra experiencia del pecado sino también en nuestra experiencia de la gracia sanadora de Dios (Is 57,15-19). Para que «no nos cansemos de hacer el bien» (Ga 6,9), el servicio unos a otros tiene que ser una respuesta al amor de Dios por nosotros en Jesucristo, una respuesta de amor y gratitud. El segundo peligro que encierra nuestra interpretación de la responsabilidad moral es la tendencia contemporánea hacia el legalismo y el deseo de definir la responsabilidad moral. En un período cuando muchas denominaciones están tratando de reafirmar su identidad, es especialmente tentadora la tendencia a establecer leyes de conducta que definan su identidad conforme a las leyes que siguen más que al Señor a quien aman. Distando mucho del ideal anabaptista de vivir en relación correcta con Dios, con el prójimo y con el resto de la buena creación de Dios, la responsabilidad moral se ha ido definiendo en los últimos años más como una conducta correcta que como relaciones correctas. Los anabaptistas no necesitan ser legalistas en la práctica de una responsabilidad moral, ni tampoco carecer de dirección en su deseo de ser discípulos fieles; la moralidad fundacional es el amor de Dios y las directrices las marca el seguimiento del ejemplo de Jesucristo. Un segundo rasgo excepcional de la manera anabaptista de entender el pecado que señala Brown, es la creencia de que sobrevive algún vestigio de la imagen divina en todas las personas a pesar de las consecuencias condenatorias de la caída. En otras palabras, puede que estemos corrompidos, pero no estamos sin esperanza puesto que la presencia sagrada de Dios sigue residiendo en el interior de cada ser humano. Esta idea de la imagen divina que reside en cada persona tiene algunas consecuencias importantes. En primer lugar, sabedores de que Dios está tan estrechamente vinculado a nuestro propio existir, no podemos dudar de nuestro valor y nuestra valía personal. No importa cuánta culpa sintamos ni cuánto nos invadan sentimientos de fracaso al darnos cuenta cabal de nuestra imperfección, hemos de recordar que la imagen sagrada de Dios reside en nuestro interior y que, por consiguiente, una vida entregada al pecado no es nuestra suerte ineludible (Ez 18,20). Asimismo, se realza nuestra valoración del prójimo cuando creemos que al servir a los demás estamos, en efecto, sirviendo a Cristo (Mt 28). No sólo la posición pacifista histórica de las «iglesias de paz», sino también la convicción de que no es necesario que nuestros niños estén bautizados para ser aceptados y salvados en Cristo, se cimientan en la creencia anabaptista en la imagen divina o presencia inherente en cada individuo. Como pastora, no me cabe duda que esta idea de la presencia divina que permanece en cada persona, con la consiguiente valoración y bendición, sigue resultando extraña para la mayoría de los americanos del siglo XX. En un viaje en avión a mi ciudad natal de Detroit, me hallé conversando con un hombre sentado a mi lado. Cuando la conversación derivó inevitablemente a nuestras respectivas ocupaciones, dejé transcurrir unos instantes después de desvelar que soy pastora. (He aprendido que la mayoría de las personas necesitan unos instantes para decidir cómo van a encajar la experiencia que suele ser novedosa de encontrarse con una mujer en esta profesión.) Al cabo de unos momentos respondió: «¿Usted es pastora?» Le indiqué que sí. «¡Ay, perdón! Es decir, no es que tenga que disculparse usted, le pido perón yo. El caso es que tengo tantas cosas que perdonar…» Y su confesión siguió durante el transcurso de una o dos horas. Cuando le expliqué que no soy sacerdotisa y que no podía darle una absolución, se quedó perplejo y al fin me preguntó: «¿Pero entones, cuál es su trabajo?» Tardé un buen rato en saber cómo responder: «Mi “trabajo” es escuchar para oír la voz de Jesús en todo lo que usted está diciendo». Procedí a aclarar algunas de las cosas que me había contado acerca de sus acciones y actitudes pecaminosas; luego le expliqué algunos de los dones y aspectos de la gracia de Dios que me parecía descubrir en lo que me había contado. De hecho, como pastora, he descubierto que da mucho más fruto identificar la presencia y los dones de Dios entre mis hermanos y hermanas (y en el consejo director de mi iglesia) que descubrir solamente sus pecados y debilidades. Muchos cargamos con un fardo tan pesado de culpabilidad y tal sentimiento de falta de valía como personas, que nos impide servir a Cristo con gozo. Hemos aprendido bien cómo hallar nuestros defectos personales —y los de los demás— pero todavía no hemos aprendido a descubrir la presencia divina y el amor de Dios en nuestro interior. Es verdad que hallaremos lo que buscamos —y por eso mismo Cristo nos llama constantemente a buscarle a él. En una sociedad llena de la idea de un Dios de juicio y condenación, la afirmación anabaptista de la presencia sagrada en el interior de cada persona es indudablemente buena noticia, evangelio. Cuando reconocemos que lo sagrado vive dentro de cada uno de nosotros y nos sigue amando incluso aunque pequemos (Ro 5,6), podemos abrir el camino a la experiencia de la gracia de Dios en nuestras vidas. El tercer rasgo excepcional de la manera anabaptista de entender el pecado que sigue siendo pertinente, es la afirmación de que Cristo es el segundo Adán. Partiendo de la lectura de 1 Co 15,22, los anabaptistas primitivos enseñaron que así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos son vivificados. Como observa Brown, este énfasis en la obra universal de expiación del segundo Adán, condujo a desviaciones importantes de la creencia en el pecado hereditario mantenida por tantos otro grupos cristianos. Indudablemente, el concepto de una salvación universal ha sido muy debatida entre los diversos grupos anabaptistas. Aunque muchos anabaptistas no creen hoy día en una salvación universal, este rasgo excepcional de la manera anabaptista de entender el pecado y la expiación, responde a varias de las inquietudes típicas en la sociedad; entre ellas, el tema del lugar de los niños en la iglesia, la necesidad de una conversión o transformación religiosa, y el diálogo con otras religiones. Aunque la idea de una expiación universal de Cristo siga siendo muy controvertida, este aspecto de la manera anabaptista de entender el pecado, junto con el énfasis en el libre albedrío, la responsabilidad moral y la imagen divina, nos brindan un fundamento rico para una diversidad de aplicaciones prácticas, como expresión de una manera concreta de entender el pecado y la expiación. Aplicaciones en potencia La manera anabaptista de entender el pecado y la expiación incide en por lo menos cuatro áreas de la vida religiosa: 1) aceptación, trato y expectativas acerca de los niños en la vida de la iglesia; 2) manera de entender la conversión y la práctica del bautismo; 3) la práctica de la Comunión y el Ágape litúrgico [4]; 4) diálogo con otras denominaciones y tradiciones de la fe. Cada una de estas áreas contiene diversas aplicaciones en potencia de la manera anabaptista de entender el pecado. En primer lugar, la teología anabaptista del pecado y muy en particular, nuestro énfasis en la bendición original de la creación, incide profundamente en el lugar de los niños en la comunidad de la fe. Como sostuvieron los primeros anabaptistas, los niños desde luego que tienen su inclinación hacia el mal; pero no son culpables del pecado, merced a la obra expiadora de Jesucristo. Además, el pietismo ha estimulado a los anabaptistas a creer que los niños no sólo heredan pecado original sino también luz natural (Jn 1,9). Como indica Brown, los anabaptistas vienen creyendo desde hace mucho, que «Cristo no hubiera puesto a los niños como ejemplo que debíamos imitar, a no ser que hubiera en ellos alguna bondad innata» (Mt 19,13s). Por consiguiente, la aceptación de los niños como miembros de la familia de fe de Dios, está arraigada en la convicción de que la imagen divina está realmente presente en todas las personas desde su nacimiento y que la gracia de Cristo es eficaz para todos (Jn 1,29). Hay varias maneras de expresar un compromiso con los niños como personas que están bendecidas con la imagen y gracia de Dios. Como mínimo la asamblea de un domingo al año puede dedicarse enteramente a los niños, incluyendo una predicación dirigida particularmente a los niños (en lugar del sermón tradicional y hecho con medios más informales, como por ejemplo los títeres o una dramatización), canciones infantiles y oraciones apropiadas para la niñez. Es posible encomendar a niños muy pequeños alguna participación en la asamblea semanal a lo largo del año; por ejemplo, los niños pueden realizar una invocación de apertura u oraciones cuando la recogida de ofrendas. Los niños en mi congregación no sólo disponen de una historia semanal a su medida, sino que disfrutan cuando toda la congregación entona algunos de sus himnos favoritos, como «Cristo me ama». En cada etapa del desarrollo infantil, hay formas apropiadas de reconocer los dones de los niños en la vida de la iglesia. Los recién nacidos pueden ser presentados públicamente y sus padres recibir apoyo al dedicarse ellos personalmente y también la congregación entera, a criarlos y educarlos debidamente. A la edad de cuatro o cinco años, es posible hacer otra dedicatoria, arrodillándose el pastor con ellos y ofreciendo ante Dios una bendición o promesa para cada niño. La mayoría de los niños de ocho años tienen ya un desarrollo suficiente como para que se les regale y empiecen a recitar de memoria versículos de sus propias Biblias, que se les presentan como parte de un culto entero dedicado a la Escritura y la importancia de contar la historia de nuestra tradición de fe. Para los diez o doce años, se puede estimular a los niños a compartir públicamente en el culto, declaraciones de su fe personal redactadas por ellos mismos. Y entre los doce y catorce años pueden empezar a participar voluntariamente —es decir, si ellos mismos lo desean— en clases para personas que se están planteando el bautismo y la membresía en la iglesia. En el culto público y en la Escuela Dominical, así como en el culto familiar y tiempos de oración en familia, cada aspecto de la vida religiosa puede beneficiarse de la participación de los niños. Una segunda área de la vida religiosa anabaptista que recibe una fuerte influencia de nuestra manera de entender el pecado y la expiación, es la conversión y la práctica del bautismo. El tradicional rechazo anabaptista del bautismo infantil no fue en absoluto un rechazo de la realidad de la inclinación humana hacia el pecado. Antes bien, el especial énfasis en el libre albedrío y la responsabilidad moral de cada creyente, estimuló un reconocimiento de la necesidad permanente de conversión entre los que siguen el camino de Jesucristo. Los anabaptistas honraron todo tipo de experiencias de conversión, las dramáticas así como las sutiles; ofreciendo para todos oportunidades para confesar públicamente su fe, mediante testimonios y el bautismo. Hay diversas formas como la iglesia puede hoy día estimular a sus miembros a expresar su compromiso permanente al proceso de conversión en el camino de la fe. Así como los niños necesitan a cada edad medios apropiados para compartir su desarrollo religioso, así también los adultos necesitan poder expresar continuamente su desarrollo en la fe y el discipulado. Muchos sentirán que es especialmente idóneo tener oportunidades para oraciones corporativas de confesión en el culto, así como respuestas de ofrecimiento o momentos de dedicación —en silencio o en voz alta— después de oír la lectura de la Escritura y los sermones. En determinadas ocasiones especiales (por ejemplo, el culto de Acción de Gracias) diversos miembros de la iglesia pueden preparar declaraciones públicas donde dan testimonio de la presencia de Dios en sus vidas en el transcurso del año. Los diáconos y demás responsables deben estar al tanto de los dones particulares de cada miembro del cuerpo, para que las comisiones para la edificación y el servicio de la iglesia puedan brindar constantemente oportunidades donde las personas puedan expresar su compromiso con la fe, en actos concretos de servicio a la iglesia y a la sociedad en la que vivimos. El rito del bautismo se puede ofrecer más regularmente a los adultos ya no sólo para que exploren la posibilidad de integrarse como miembros de la iglesia sino también a lo largo de su camino de la fe. Desde luego, los jóvenes no son los únicos que luchan por comprender y asumir compromisos de fe. Los adultos necesitan recordar el llamamiento permanente del discipulado a andar en novedad de vida. Una tercera área de la vida religiosa donde incide la manera de entender el pecado es la Comunión o Ágape litúrgico. Así como puede ser importante para las personas confesar con regularidad su reconocimiento de su culpa y pecado en oraciones de confesión durante los cultos dominicales, así también la celebración frecuente de la Comunión puede brindar una reafirmación espiritual regular y la experiencia de ser aceptados por Dios. Puede derivarse una gran fuerza también del desarrollo atento de asambleas de Ágape litúrgico, que comunican el perdón y a la vez el llamamiento a servir. Por ejemplo, la forma como nuestra congregación realiza el Ágape litúrgico incluye no sólo los elementos tradicionales de entonar himnos, Lavamiento de pies, una cena sencilla, y la Comunión; sino que nos esforzamos también por incluir a los niños. Les invitamos a sentarse en la mesa en el centro y en determinado momento tienen que ponerse a buscar dónde será que se ha escondido su pan de comunión, un pan especialmente dulce, envuelto en un paño de lino, que se elabora especialmente para que puedan compartirlo entre ellos mientras los adultos celebramos la Comunión. Nuestra liturgia también suele incorporar algún proyecto de servicio en el que se estimula a todos los miembros a participar; como por ejemplo, muy recientemente, donativos en especie para enviar a los damnificados por las inundaciones en una región vecina. Lejos de quedarse anticuada, nuestra práctica de la Comunión y del Ágape litúrgico, puede que sea uno de los mejores medios para comunicar cómo entendemos que funcionan el pecado, la imagen sagrada de Dios que vive en cada persona, y nuestro llamamiento a la responsabilidad moral y al servicio. Por último, una cuarta área de la vida religiosa sobre la que sin duda incide nuestra manera de entender el pecado, es el diálogo con otras denominaciones y tradiciones religiosas. Al concluir el siglo XX, el conocimiento de otras religiones y de los conflictos terribles que surgen por causa de las diferencias religiosas, es mayor que nunca antes. La creencia en la imagen divina presente en toda persona, así como la comprensión de la obra expiadora de Cristo ofrecida libremente a todos, nos brinda un fundamento sólido sobre el que abordar un diálogo con otras personas cuyas ideas religiosas son muy diferentes. Puesto que creemos que todo ser humano peca y que también lleva en su interior la imagen de Dios, podemos vivir con la fuerte tensión entre reconocer las limitaciones de cualquier diálogo interconfesional, a la vez que reconocer la presencia de Dios en otras tradiciones de fe. Al emprender ahora el camino del siglo XXI, la manera anabaptista de entender el pecado sin duda deberá surtir efecto en inquietudes y necesidades que hasta aquí no habíamos tenido que abordar. Con todo, el anabaptismo tiene una herencia rica, llena de significación y declaración de la bondad de la creación de Dios. Quiera Dios que nuestra manera tradicional de entender el pecado, las maneras de reinterpretar esa tradición en el contexto moderno, y las muchas aplicaciones en potencia de esta manera de entender el pecado, todo ello nos lleve a una reconocimiento más profundo de la presencia y la gracia de Dios. 1. Karl Menninger, M.D., Whatever Became of Sin? (New York: Hawthorne Books, Inc., 1973). La historia de los tres clérigos del póquer ha sido utilizada con permiso de la editorial. 2. Andrew M. Greely, The Cardinal Sins (Rockefeller Plaza, New York: Warner Bors., 1981), introducción. 3. Cornelius J. Dyck and Dennis D. Martin, eds., The Mennonite Encyclopedia (Scottdale, Pa.: Herald Press, 1990), V, 821. 4. Hemos optado por traducir así el término Love feast, fiesta de amor, la cena real —no simbólica— con que algunas iglesias anabaptistas celebran la «Cena del Señor». (N. del tr.) |
||||