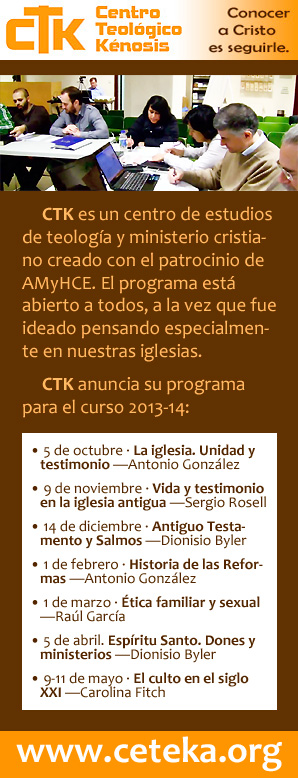Perdón y relación
por Myron S. Augsburger [1]
Pablo dice:
Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él.Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida —Ro 5,8-10.
El propio hecho de que nuestra salvación no está vinculada solamente a la muerte de Cristo sino también a su vida, es en sí una declaración del aspecto positivo y continuo de esta salvación como reconciliación con nuestro Señor. El perdón establece una relación nueva, aparta la enemistad, nos trae a una alianza de gracia.
El poder reconciliador del perdón se hace visible en una dimensión nueva de las relaciones humanas dentro de la gracia de Dios. Sin perdón no es posible ninguna relación importante entre nosotros, que somos falibles y pecadores; y ningún perdón es posible sin que el inocente sufra por el culpable. Esto vale para la relación de un matrimonio, la relación entre padres e hijos y para cualquiera amistad a todos los niveles. Nadie es perfecto y cuando ofendemos, la relación sufre a no ser que la otra persona nos perdone. En este perdón conocemos ese amor dispuesto a sufrir por nosotros y en caso contrario, el posibilidad de reconciliación se disipa. El aspecto sustitutorio de la reconciliación con Dios tiene que entenderse, entonces, desde nuestra perspectiva moderna de personalidad y la psicología de las relaciones.
Muchas veces algunos cristianos piensan de la muerte de Cristo casi como una especie de transacción económica, un trueque. Al contrario, tenemos que considerar esta perspectiva de la reconciliación con Dios que enfatiza la idea de relación. El inocente soporta su propia ira por el pecado del culpable y decide abandonarla por amor. El perdón deja en libertad al culpable, pero quien carga con el peso de ello es Dios. En la cruz, Jesús dijo, en efecto: «Ese problema tuyo es ahora mi problema». Apechugó él con el problema de nuestro pecado, nuestro distanciamiento rebelde… hasta la muerte.
Poco después que mi esposa y yo nos mudamos a Washington, D.C., para abrir una iglesia en la Colina del Capitolio, tuve un encuentro interesante con un hombre en la calle. Él estaba sentado en un banco y yo me detuve para charlar. De repente me preguntó:
—¿Es usted un predicador?
—Sí —respondí.
En su cara apreció un gesto casi burlón:
—¿Y en qué sentido es mejor mi vida porque Jesús haya muerto en una cruz hace dos mil años?
Me lo quedé mirando, repasando mentalmente las diferentes teorías sobre la reconciliación con Dios. A fin de cuentas, yo había estudiado teología. Por fin le pregunté:
—¿Tú tienes amigos?
—¡Pues claro que tengo amigos! —respondió.
—Si uno de ellos está pasando una situación difícil, ¿qué es lo que haces?
—Le echo una mano.
—Ya. Pero ¿y si la cosa se pone difícil? —insistí.
—No importa. Apechugas con él.
—Bueno, sí. Pero ¿si la cosa se pone muy pero muy difícil? ¿En qué punto decides dejarlo tirado?
—¡Hombre! —protestó—. Si es de verdad tu amigo, nunca lo dejas tirado.
Sonreí.
—Dios vino en Jesús para ser nuestro amigo. Estábamos pasando una situación muy difícil, pero él apechugó con nosotros. ¿En qué punto iba a poder decidir dejarnos tirados?
Se me quedó mirando en silencio. Poco a poco es como que se le fue encendiendo una luz en los ojos:
—¿Es por eso que tuvo que morir Jesús?
—Bueno… Es una de las razones.
Se levantó del banco y enderezó la espalda, me sonrió, saludó y se marchó andando por la acera. Lo miré alejarse y me dije para mis adentros: «Éste no lo sabe, pero acaba de ser evangelizado. Es imposible para nadie olvidar el impacto de saber que Dios dice: “Ese problema tuyo es ahora mi problema”».
Sattler, un predicador anabaptista, preguntó quién entiende correctamente el significado de la muerte de Cristo. Ese significado sólo se experimenta por una fe que nos trae a una relación personal de reconciliación con Cristo. El teólogo y mártir luterano Dietrich Bonhoeffer tenía algo parecido en mente cuando habló del contraste entre «gracia barata» y «gracia costosa». Cuando damos por sentada la gracia de Dios y presumimos de ella, es que no hemos entendido que se trata de que nos acepta con el fin de relacionarse estrechamente con nosotros.
El perdón solamente tiene sentido en el contexto de una relación; el perdón libera al culpable para poder relacionarse con integridad con quien le ha perdonado. No existe tal cosa como librarse de culpa aparte de la reconciliación. El perdón solamente es auténtico cuando su consecuencia es la reconciliación. No puede ser nunca algo que recibimos sin responder; es imposible reclamar por puro egoísmo ser libre de culpa sin relacionarse con quien perdona. El perdón es reconciliación; no es solamente librarse de culpa.
Para disfrutar del perdón, es necesario que volvamos a Dios. Como en la historia del hijo pródigo, Dios nos espera con los brazos abiertos para perdonar y superar nuestras ofensas. Dios es un Padre que mira más allá de la ofensa para ver la persona. Dios prefiere tenernos aunque sea con nuestro pasado, antes que no tenernos.
Reconocer esto nos lleva a distinguir entre el pecado y los pecados. Nuestro pecado fundamental es la rebeldía contra Dios. Esta rebeldía se enmienda cuando respondemos al llamamiento evangelizador a reconciliarnos con Dios por la fe en Cristo. Sin embargo nuestros pecados ponen en evidencia la perversión de nuestras vidas. No hallan todos ellos respuesta automática en el llamamiento evangelizador; exigen acciones de santificación según vamos avanzando como discípulos. Esa disciplina emplea las terapias de la adoración, el aprendizaje y una comunidad de amor, e incluye muchas veces terapia con consejeros profesionales acreditados. La gracia está siempre a mano inmediatamente, a disposición por el Espíritu Santo en nuestro interior y a favor nuestro —y también en el seno del cuerpo de Cristo.
Jesús mi Salvador me salva hoy de ser lo que yo sería sin él. La salvación no es solamente algo que he experimentado en el pasado; por cuanto estoy reconciliado, experimento cambios que siguen siendo posibles por su gracia transformadora.
Estamos «llamados a pertenecer a Jesucristo» (Ro 1,6). Es una relación de alianza, una reconciliación que nace de una «obediencia de fe» (Ro 1,5; 16,26). Esta alianza, bien entendida, es una relación de gracia, no una «justicia por las obras» que pretende merecer la aceptación de Dios. Al contrario, es vivir en la justicia, la relación justa, que recibimos en Cristo. No nos ganamos ni merecemos una relación con Dios. Sin embargo Cristo nos acepta por su amor y nos reconcilia con el Padre.
[…] Se cuenta que cuando Abraham Lincoln era un abogado en Springfield, Illinois, hizo un viaje al sur por el río Mississippi para visitar Nueva Orleans. Según la historia mientras estuvo allí fue a ver un mercado de esclavos y vio cómo iban trayendo a los negros al frente para subastarlos al mayor postor. Trajeron una mujer joven mal vestida, pelo desaliñado y ojos centellantes de ira y los hombres se pusieron a examinarla para decidir cuánto darían por ella. De repente Lincoln se encendió de ira y empezó él mismo a pujar.
Lincoln siguió pujando y uno a uno los demás postores fueron abandonando la puja hasta que él la compró. Se acercó a la plataforma, cogió la soga que la tenía sujeta por las muñecas y la condujo aparte de la multitud. Allí se detuvo y desató la soga. La mujer se frotó las muñecas para aliviar el dolor y recuperar la circulación. Lincoln la miró y dijo:
—Eres libre. Te puedes marchar.
Ella lo miró sorprendida:
—¿Qué ha dicho, amo?
—Eres libre. Te puedes marchar.
—Quiere decir que puedo ir adonde yo quiera?
—Sí —dijo—. Eres libre. Te puedes marchar.
—¿Quiere decir usted que puedo decidir donde quiera ir?
—Sí —respondió—. Eres libre.
—¿Puedo pensar como quiera?
—Sí. Eres libre. Te puedes marchar.
Las lágrimas empezaron a surcar sus mejillas. Cayó de rodillas y lo agarró por los tobillos. Dijo:
—Entonces, amo, me quiero ir con usted.
Esa es la respuesta moral de la persona agradecida que reconoce la maravillosa gracia de Dios cuando nos libera. Al ser perdonados somos puestos en libertad. Pero ser perdonados nos exige también empezar a andar libremente —y eso significa andar con Aquel que nos perdona. Esta es la sorprendente gracia de Dios, el amor de quien se da a sí mismo hasta la muerte.
1. Myron S. Augsburger, The Robe of God (Herald Press, 2000), pp. 105-110. |